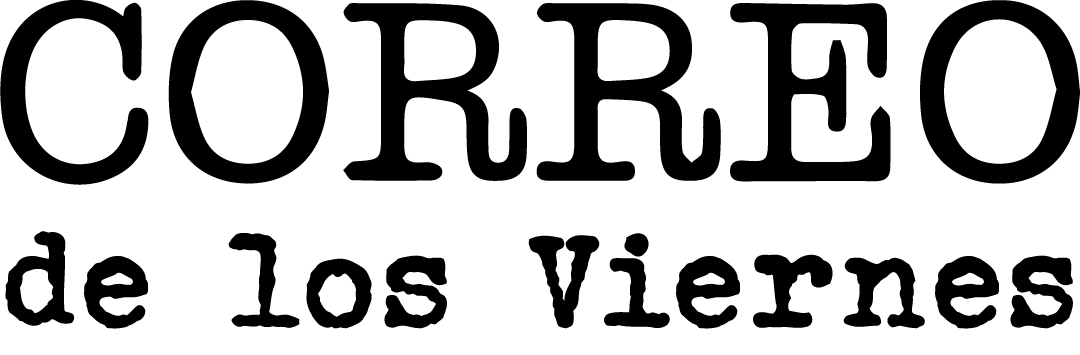Tribunal Constitucional, ley de amnistía y democracia liberal
Viernes 20 de junio de 2025. Lectura: 14'
 Esta revista se halla enraizada en dos países, México y España, que últimamente han sido noticia por una sola razón: el intento por parte del poder ejecutivo de controlar las decisiones de los jueces, analiza el catedrático Manuel Arias Maldonado en una interesante nota para Letras Libres que deseamos compartir. Esta revista se halla enraizada en dos países, México y España, que últimamente han sido noticia por una sola razón: el intento por parte del poder ejecutivo de controlar las decisiones de los jueces, analiza el catedrático Manuel Arias Maldonado en una interesante nota para Letras Libres que deseamos compartir.
En México tuvo lugar una consulta pública cuyo fin –asombroso– era la elección popular de 2.681 cargos de jueces y magistrados nacionales y locales; en España se filtró la ponencia sobre la amnistía a los separatistas catalanes, que discutirá el pleno del Tribunal Constitucional y que de manera previsible –a la vista de la captura partidista del tribunal– avalará la constitucionalidad de la ley. Son supuestos distintos; la degradación populista del sistema político se encuentra más avanzada en México, donde la democracia no cuenta con la salvaguarda que supone la vigilancia –a veces eficaz– practicada por las instituciones de la Unión Europea.
Pero la tentación de quienes mandan, como atestiguan las frecuentes acusaciones de lawfare lanzadas por miembros del gobierno español contra los integrantes del Poder Judicial, es la misma: practicar una tiranía del ejecutivo legitimada sobre la base del apoyo popular expresado en las urnas. El argumento populista ha sido capital en la justificación de la reforma judicial –por llamarla de alguna manera– que Claudia Sheinbaum heredó de López Obrador; si queremos que esto sea una democracia, viene a decirse, ¿qué hay de malo en que los jueces los elija el pueblo? Power to the People! En España, donde no tenemos un sistema presidencialista sino un régimen parlamentario, la idea de que el poder ejecutivo pueda arrogarse la legitimidad del conjunto es todavía más atrabiliaria y, sin embargo, no ha privado a los dirigentes de la izquierda de afirmar que lo que diga el parlamento no puede ser discutido por los jueces.
Muchos ciudadanos, que ponen el interés de su partido por delante de la integridad de la democracia, aceptan esta lógica con el mayor entusiasmo; la mayoría ni siquiera se apercibe de que la integridad de la democracia está en juego, ya que identifican la buena salud de esta última con el éxito de su partido y viceversa. En el caso mexicano, abundarán quienes de buena fe vean en este tipo de iniciativas el camino hacia una mayor justicia social. Todos ellos comparten una idea primitiva de la democracia como “gobierno del pueblo” que poco tiene que ver con la compleja realidad de la democracia liberal, que como la historia nos ha enseñado es la única democracia digna de tal nombre.
Nuevo gobierno, nuevos tribunales
Su fragilidad, en cualquier caso, está a la vista. Y si un filósofo del derecho tan acreditado como Roberto Gargarella ha podido afirmar que México se convierte con esta reforma en una “dictadura electiva” que concentra todos los poderes en uno, no somos pocos los que venimos advirtiendo sobre la paulatina mutación iliberal de la democracia española. Nadie ignora que mucho de lo que ha sucedido entre nosotros trae causa del proceso separatista lanzado por el nacionalismo catalán en los años de la Gran Recesión. De ahí que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía revista un carácter significativo: el mismo tribunal que se enfrentó con firmeza a aquel desafío constitucional se dispone ahora a validarlo.
¿Y cómo es posible tal cosa? En realidad, es muy sencillo. Se produjo un cambio de gobierno: los socialistas llegaron al poder de la mano de Pedro Sánchez mediante una moción de censura pactada con los separatistas que acababan de enfrentarse a la democracia española. Tras las últimas elecciones, de hecho, el líder socialista fue investido porque concedió la amnistía a aquellos de quienes dependía su investidura; lo que quiere decir que los nacionalistas se concedieron la amnistía a sí mismos. Los servicios jurídicos de la Comisión Europea han cuestionado la amnistía, que consideran “una autoamnistía” y “parte del acuerdo para la investidura del gobierno”.
Pero es que ese cambio de gobierno, a su vez, dio lugar a una nueva composición del tribunal encargado de decidir acerca de la famosa ley de amnistía. Y aunque la lógica institucional reza que un Tribunal Constitucional es siempre un Tribunal Constitucional, a la vista está que no es el caso: la trayectoria personal de los magistrados permite atribuirles una filiación partidista muy concreta y, si bien eso no tendría idealmente por qué ir en detrimento del rigor con que cumplen su función, sus sentencias hasta la fecha se han alineado con la línea política del gobierno de una manera tan evidente que su sesgo oficialista ha quedado al descubierto.
Sabido es que la ponencia de la “magistrada progresista” –pues así se la califica– Inmaculada Montalbán, que será discutida en el pleno por sus colegas y dará lugar a la sentencia definitiva, propone dar el visto bueno a la Ley Orgánica de Amnistía 1/2024. Y que lo hace afirmando que la ausencia de una prohibición constitucional expresa viene a autorizar al Parlamento para conceder una amnistía, pese a que la Constitución prohíbe los indultos generales y resulta más natural suponer que –conforme a un viejo principio jurídico– quien no puede lo menos (conceder indultos generales) tampoco puede lo más (conceder amnistías). Para colmo, la ponencia entra a juzgar la oportunidad de la amnistía y echa mano de los argumentos presentados en su momento por el propio ejecutivo: la ley no tendría como fin hacer posible la investidura de Pedro Sánchez, como cualquier observador imparcial podría colegir a la luz de las declaraciones formuladas por los líderes separatistas, sino facilitar la paz social y la convivencia. Y ello pese a que los propios nacionalistas se han reafirmado en su objetivo y pese a que el mismo Pedro Sánchez pasase de rechazar con cajas destempladas la posibilidad de la amnistía a considerarla ineludible por el bien de todos los españoles, un cambio de criterio que solo una persona con déficits cognitivos severos podría considerar de buena fe como una sincera rectificación guiada por la búsqueda del interés general.
Sobre la ley de amnistía ha escrito una excelente monografía el constitucionalista Josu de Miguel, a la que debe remitirse cualquier persona interesada en profundizar en el asunto. En Amnistía: una ley para olvidar (Athenaica), De Miguel se toma la molestia de estudiar el tratamiento jurídico de esta medida de gracia en la vieja Atenas y en la historia política española, reflexionando así sobre su naturaleza antes de abordar su inserción en la Constitución Española de 1978 –comparando asimismo su tratamiento con el que le dan otras constituciones europeas– y como paso previo indispensable para ocuparse de la amnistía a los separatistas.
De Miguel acierta al caracterizar la amnistía como una figura jurídica cuyo propósito es instaurar un olvido memorable en situaciones de transición; aquellas donde una comunidad política desea inaugurar una nueva temporalidad sin por ello olvidar las razones que condujeron al fracaso del régimen antecedente. Se trata de un pacto entre demócratas que se comprometen a no usar políticamente el recuerdo con vistas a salvaguardar la concordia y cortar en seco el ciclo de venganzas faccionales. Pero no es lo mismo usar la clemencia en una democracia como la ateniense que hacerlo en una democracia liberal contemporánea, que se distingue por la constricción que el Derecho impone a la Política. Incluso el constitucionalismo decimonónico se separa claramente del que ha venido después, ya que por aquel entonces no se pensaba en limitar la actuación del legislador; no es un secreto que la historia política española del siglo XIX abunda en pronunciamientos y medidas de gracia.
Andando el tiempo, la “vinculación negativa” para el legislador (se permite todo lo que la Constitución no prohíbe) se ha convertido en “vinculación positiva” (se atribuyen constitucionalmente potestades legislativas y en particular las más intensas). En consecuencia, una constitución que no explicite la posibilidad de la amnistía difícilmente puede interpretarse como una que la faculta de manera implícita su concesión. Reflexionando sobre las amnistías concedidas por la II República Española, De Miguel escribe:
La trágica experiencia republicana en la materia enseña que la amnistía debe ser un acto legislativo excepcional cuya previsión constitucional tampoco puede dejar a entera libertad del legislador la decisión sobre su fondo y forma.
La farsa del interés general
A diferencia de lo que sucede con las distintas medidas de gracia aprobadas durante la Transición, que culminan en una ley de 1977 pensada para amnistiar a algunos presos de ETA y que fracasa en el intento por desarticular la violencia armada de los separatistas vascos, la Ley de Amnistía 1/2024 nada tiene que ver con una transición entre regímenes políticos. Su propósito es amnistiar a todos aquellos que hubieran cometido delitos en el marco del procés separatista, o sea, que hubieran participado en la vulneración del ordenamiento constitucional y legal vigente en un Estado democrático de Derecho. Pero esta amnistía carece de encaje constitucional: no cabe entenderla, arguye De Miguel, como una función incorporada en la potestad legislativa ordinaria; es más bien un acto soberano de suspensión de vigencia de la ley penal.
Para colmo, la ley no cumple con los requisitos exigibles a una medida de gracia tan intensa como la amnistía. Tratándose de una ley singular, lo que quiere decir dictada en atención a un supuesto de hecho único y concreto, la Ley 1/2024 no pasa el test establecido por el propio Tribunal Constitucional para dilucidar si las leyes singulares son compatibles con el artículo 14 de la CE que consagra el principio de igualdad. Porque no es razonable (ya que los órganos del Estado actuaron en ejercicio de sus competencias y por tanto no hay mala praxis alguna que enmendar), no es proporcional (la ley sacrifica principios esenciales de la norma constitucional a cambio del dudoso beneficio de facilitar la “convivencia” en Cataluña), y no es eficaz (ya que exonerar del cumplimiento de las normas a quienes vulneraron la normalidad constitucional se antoja un mecanismo inidóneo para restaurarla). Digamos entonces que la Constitución prohíbe las amnistías y que esta amnistía en particular no cumple con los requisitos que se exigen a cualquier amnistía en el derecho comparado.
A todo ello hay que sumar el hecho escandaloso –en relación con las afirmaciones que hace el preámbulo de ley de amnistía y reproduce la ponencia de sentencia del Tribunal Constitucional– de que los amnistiados no han manifestado en ningún momento su compromiso de renunciar a la secesión unilateral. ¿Y por qué habrían de hacerlo, si han ganado después de perder? Todo esto es, en buena medida, una farsa. Porque se quiere hacer pasar como búsqueda del interés general lo que solo ha sido materialización del interés particular de los implicados en la negociación y aprobación de la ley. De Miguel es claro: “Cambiar siete votos por una investidura por una Ley Orgánica de Amnistía no se parece mucho al bien común”. Se trata, justamente, de lo contrario. Pero no hay más remedio que discutir racionalmente los argumentos planteados por quienes defienden la amnistía, pese a que tienen un carácter obviamente instrumental.
En cualquier caso, resulta todavía más preocupante –si cabe– que cualquier ciudadano versado en la actualidad política española pueda anticipar sin ningún género de duda el tenor de la sentencia venidera del Tribunal Constitucional; que hayamos podido leer la ponencia, filtrada sin mayor recato en un momento oportuno para el gobierno, ha dejado tristemente de sorprendernos y sin embargo muestra cuán lejos estamos de ser una democracia ejemplar. Téngase en cuenta que una ponencia solo es un borrador o propuesta de sentencia que debe ser discutido en pleno por los miembros del tribunal; no tendría por qué anticipar la resolución final. Sin embargo, sospechamos que lo hará: el juego de mayorías en nuestro Tribunal Constitucional ha sido tan elocuente en los últimos años –sin que antes fuera precisamente ejemplar– que nos caben pocas dudas sobre el desenlace jurídico del asunto.
La constitución como instrumento de gobernabilidad
Que el Tribunal Constitucional se conduzca así en nuestro país ha llegado así a hacernos olvidar de qué manera debería conducirse. Para recordarlo, nada mejor que recurrir al insigne constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky, quien publicó un jugoso librito sobre su experiencia como magistrado del Tribunal Constitucional italiano que la editorial Trotta puso en el año 2008 a disposición de los lectores españoles. Se trata de Principios y votos: El Tribunal Constitucional y la política, donde Zagrebelsky se propone explicar las aparentes contradicciones que aquejan a toda magistratura constitucional –su función es política sin pertenecer a la política y es esencial para la democracia sin derivar de la democracia– al tiempo que expone los principios que habrían de gobernar su funcionamiento. Su advertencia inicial es elocuente: la responsabilidad de los jueces es capital, ya que el desempeño del tribunal depende de ellos más que de las reglas a las que están sometidos. Escribe:
Pueden constituir un medium de firme sabiduría y moderación o, por el contrario, una fuente de arbitrariedad y prepotencia, por ellos impuestas, toleradas o soportadas. En el primer caso actuarán por la Constitución; en el segundo, en su contra. Depende de ellos, solo de ellos.
Lo que cuenta, dice Zagrebelsky, es la percepción que los propios jueces tienen de la institución y de su papel en ella. Desde luego, es así: no es lo mismo hacer valer la propia independencia de criterio que subordinar el criterio propio a las convicciones ideológicas o la obediencia partidista. Y ello porque los magistrados constitucionales no deciden sobre cualquier cosa, sino que son los encargados de proteger la norma que fija los presupuestos de la convivencia; se trata, dice Zagrebelsky, de aquellos principios y reglas sobre los que ya no se vota, porque se votaron ya en origen. De ahí que un Tribunal Constitucional no decida sobre la constitución, sino según la constitución.
Gracias a los vínculos y límites que ella misma establece, sin embargo, la constitución es un instrumento de gobernabilidad en vez de un obstáculo para el gobierno, ya que ejerce una crucial función integradora de mayorías y minorías. Para el gobierno que desee laminar a las minorías, sin embargo, la constitución será un freno indeseable; si un Tribunal Constitucional se convierte en aliado de un gobierno iliberal, el peligro para la democracia se hace evidente. Sobre la politización del tribunal habla también Zagrebelsky, para quien no cabe acusación más grave contra los magistrados constitucionales que la de haber actuado políticamente. Porque si bien el tribunal está dentro de la política, si entendemos por política la actividad dirigida a la convivencia, por el contrario es “apolítico” si por política entendemos en cambio la competición por el poder. Que los tribunales voten sus resoluciones –incluso allí donde, como en Italia, no cabe el voto particular– parece conducirlos, sin embargo, a la lógica contable del juego político. De ahí que Zagrebelsky sostenga que el voto debe evitarse a toda costa y que los magistrados deben tratar de alcanzar un acuerdo racional fundado en argumentos solventes; la unanimidad es, digamos, el mensaje deseable de cualquier magistratura constitucional. Aunque esa unanimidad no es el resultado inevitable de la colegialidad de sus miembros, la expresa de manera inmejorable.
Vayamos terminando. La melancolía se apodera de cualquier lector español no contaminado de partidismo cuando lee las páginas que el autor dedica al faccionalismo en el interior del tribunal. Sostiene Zagrebelsky que los magistrados “no forman grupos”, cuando más bien corresponde decir que no deberían formar grupos; igual que no debería haber reuniones previas para la fijación de criterios comunes entre sus miembros. Los jueces tienen que actuar como tales: “Cada juez debe expresarse, y debe hacerlo en cuanto juez del Tribunal Constitucional, no como juez designado o nombrado por este o por aquel”. Porque en el tribunal “no hay corrientes”, o sea: se considera indeseable que las haya. Ante la objeción de que los partidos colocan en el tribunal a personas de su confianza, el exmagistrado es tajante:
Si la justicia constitucional fuese de verdad la continuación del enfrentamiento que se desarrolla en aquellos lugares, estos letrados que son los jueces constitucionales consumarían la máxima traición a la función a la que han sido llamados. […] Un Tribunal políticamente alineado, quinta columna de fuerzas políticas externas, merecería pura y simplemente ser suprimido, ya que al estar prevenido a favor de la mayoría no tendría otra utilidad que la de encubrimiento y engaño de la opinión pública.
En cuanto a la relación de los tribunales constitucionales con la democracia, Zagrebelsky es claro: los tribunales –esto vale para también el caso mexicano– no forman parte del circuito de la democracia, que tiene sus propias instituciones. Y es que los tribunales son órganos liberales antes que democráticos; así como la democracia puede convertirse en un régimen de facciones, los tribunales deben ir en la dirección contraria. Porque la justicia constitucional protege la república limitando la democracia, es decir “limitando la cantidad de democracia para preservar su calidad”. Y añade el autor algo que parece escrito para nuestra ley de amnistía: “Las leyes que obedecen a intereses solo de parte son manifestaciones de esta corrupción; las leyes personales son su manifestación extrema”.
¡Amén!
|
|
 |
Una política exterior sin brújula
|
No da para más
Julio María Sanguinetti
|
Sanguinetti en Rivera
|
El operativo “perfecto” que terminó en el CTI
|
El legado de Cosse & Cía: déficit récord
|
¿Yankees go home?
|
Fútbol para todos... ¿prioridades?
|
Fosvoc: el sindicalismo gourmet sigue sumando escándalos
|
La Caja de Profesionales y la Ética de la Responsabilidad
Elena Grauert
|
Relaciones peligrosas
Tomás Laguna
|
Una mesa vacía, una deuda pendiente
Laura Méndez
|
En memoria de una gran batllista, la Dra. Adela Reta
Alfonsina Dominguez
|
Educación, educación, educación...?
Susana Toricez
|
Segunda fundación de Buenos Aires
Daniel Torena
|
Camilo Cienfuegos: un desaparecido que siempre regresa
|
Europa está cometiendo un gran error
|
Violencia intelectual: cómo el putinismo está infiltrando la educación rusa
|
El corazón de la resistencia tibetana
|
Frases Célebres 1043
|
|