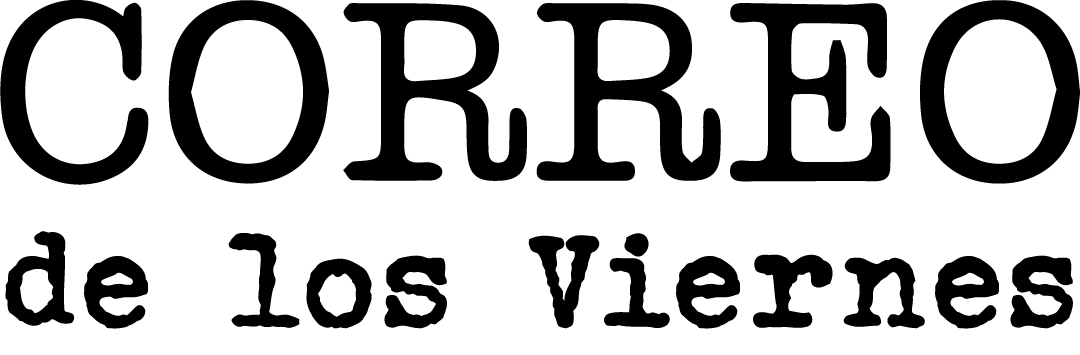Por Juan Carlos Nogueira
En las últimas décadas, la teoría del caos y los sistemas adaptativos complejos (conocidos por su sigla en inglés, CAS) se han convertido en herramientas relevantes para analizar fenómenos sociales y políticos que no siguen trayectorias previsibles ni responden bien a explicaciones lineales.
La teoría del caos se ocupa de sistemas en los que pequeñas variaciones iniciales pueden amplificarse hasta producir efectos desproporcionados, alterando por completo el curso esperado de los acontecimientos.
Los sistemas adaptativos complejos (CAS) están compuestos por una pluralidad de agentes —desde individuos hasta instituciones— que interactúan de manera continua, se ajustan mutuamente y generan resultados colectivos que nadie planificó de antemano.
Cuando los CAS son sometidos a estrés y se acercan al umbral del caos —sin cruzarlo— suelen producir comportamientos emergentes positivos. Pero si ese umbral se supera, aparecen dinámicas dañinas. La biología lo muestra con claridad: ante la obstrucción del camino entre el hormiguero y la comida, una colonia de hormigas, sin llegar al caos, logra reorganizarse y hallar una nueva ruta óptima. Por el contrario, una falsa alarma que desate una estampida caótica de herbívoros en pánico produce resultados fatales.
Las sociedades humanas funcionan bajo principios similares, aunque con consecuencias mucho más visibles y costosas. La invención de la imprenta o la apertura de nuevos mercados transformaron la sociedad medieval y generaron efectos expansivos difíciles de prever. En contraste, situaciones caóticas como los pánicos financieros, las burbujas especulativas y los estallidos sociales violentos ilustran comportamientos emergentes perjudiciales.
Pensar sociedades y gobiernos como sistemas adaptativos complejos implica asumir que la polarización, las protestas o la pérdida de legitimidad no son accidentes ni anomalías, sino consecuencias acumulativas de decisiones, omisiones e interacciones persistentes. Los gobiernos tampoco son observadores neutrales; tienen agendas propias, forman parte del sistema, lo modifican y, al mismo tiempo, son moldeados por él. Por eso, la política puede clasificarse como un CAS y debe leerse como un entramado de microcausas que desembocan en macroefectos, donde toda estabilidad es provisional.
Aunque no existe consenso pleno en las ciencias sociales, trabajos desarrollados en ámbitos como el Santa Fe Institute, junto con los aportes de Prigogine y la modelización basada en agentes, han mostrado los límites de los enfoques lineales para analizar la política contemporánea.
La sociedad uruguaya —y su gobierno— no son ajenos a esa lógica. Hoy conviven tensiones internas en el oficialismo; una seguridad pública que no termina de mejorar pese al optimismo del ministro Negro; un narcotráfico que no pierde margen de acción; choques entre política económica y el PIT-CNT, además de cambios impositivos que desestimulan la inversión; y un marco laboral que termina espantando empresas. Esto se traduce en señales claras: capitales que se van, empresas que cierran o directamente emigran, más desempleo y una caída sostenida en la aprobación del presidente Orsi. Pero el dato inquietante no es cada factor por separado, sino la forma en que empiezan a resonar entre sí.
Cada uno de estos problemas, tomado por separado, admite correcciones parciales. El riesgo aparece cuando comienzan a reforzarse entre sí y a acelerar dinámicas que ningún actor controla del todo.
Pero no se alarme el lector: nuestros gobernantes ya decidieron que no hace falta comprender la complejidad para administrarla. Están más ocupados en viajar y participar de celebraciones oficiales. La política, como de costumbre, volverá a acomodarse, al menos en apariencia. Y, como suele ocurrir, se buscará un chivo expiatorio conveniente. La complejidad, al fin y al cabo, nunca reclama autoría. Los costos, en cambio, recaerán sobre el contribuyente.