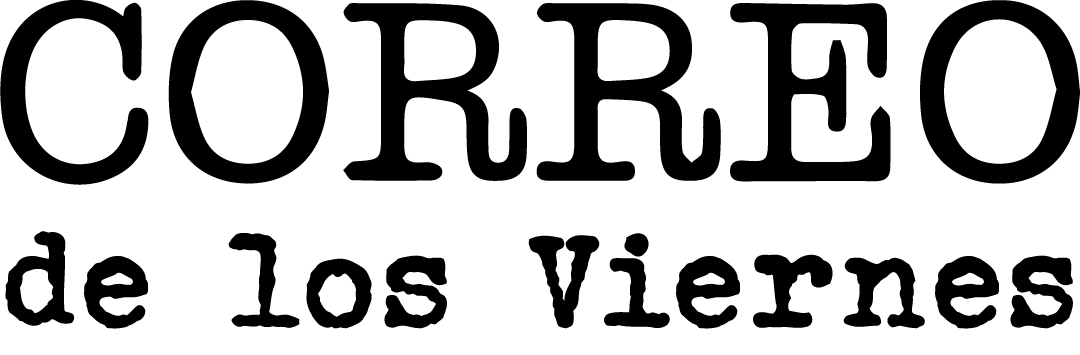La guerra contra el olvido: escrituras y resistencia en Venezuela
Viernes 9 de mayo de 2025. Lectura: 6'
 Gritándonos entre las ruinas de nuestra democracia y el petroestado que la financió, nos peleamos por tener la razón invocando recuerdos falsos, embustes prefabricados, elegías por edades de oro que nunca ocurrieron, dice el escritor y periodista venezolano Rafael Osío Cabrices para Letras Libres. Transcribimos aquí sus reflexiones. Gritándonos entre las ruinas de nuestra democracia y el petroestado que la financió, nos peleamos por tener la razón invocando recuerdos falsos, embustes prefabricados, elegías por edades de oro que nunca ocurrieron, dice el escritor y periodista venezolano Rafael Osío Cabrices para Letras Libres. Transcribimos aquí sus reflexiones.
Un lamento que atraviesa la cultura venezolana es el del “país sin memoria” que se precipita a los mismos abismos una y otra vez, víctima voluntaria de un presentismo crónico. Pocas veces como ahora ha sido más difícil negar que ese viejo tópico lleva razón. Antes de que las redes sociales desmenuzaran lo que nos quedaba de ágora, en Venezuela ya despreciábamos el arbitraje o los consensos que ofrecían los medios de referencia, la academia y los partidos. Resultado: nos cuesta mucho entender lo que nos ha ocurrido –lo que nos han hecho, lo que nos hemos hecho, lo que hoy nos pasa– y nos resulta imposible ponernos de acuerdo. Gritándonos entre las ruinas de nuestra democracia y el petroestado que la financió, nos peleamos por tener la razón invocando recuerdos falsos, embustes prefabricados, elegías por edades de oro que nunca ocurrieron, afrentas por agravios que nunca se infringieron.
Esta disputa sobre quién tuvo la culpa del desastre, esta amarga crisis familiar sin resolución, tiene lugar en medio de una pérdida masiva de memoria colectiva. Una extinción deliberada de las huellas de lo que Venezuela fue, o de lo que intentó ser, a manos de un régimen político que durante un cuarto de siglo no se conformó con apoderarse del presente ni con quebrarle las piernas al futuro: también tenía que reescribir el pasado para justificar su existencia y para convencernos a todos de que llegó para no irse jamás.
Seis años antes de que Oxford Dictionaries designara la posverdad como la palabra de 2016, Hugo Chávez hizo exhumar en vivo los restos de Simón Bolívar para insistir en que, al contrario de lo que dijo la historiografía por casi dos siglos, el prócer no murió de tuberculosis sino envenenado por la oligarquía. Y desde 2013 Nicolás Maduro atribuye a una guerra económica del imperialismo la destrucción de las industrias y la infraestructura que los ciudadanos han visto ser desvalijadas o incendiadas con sus propios ojos.
Como en el determinismo marxista o los delirios milenaristas de los nazis, la propaganda chavista ata todo en una lucha del bien (ellos) contra el mal (todos los demás) que empezó cuando la Arcadia indígena fue violada por los conquistadores. Quien cuestione los mitos oficiales es un traidor a la patria y un terrorista, y la dictadura dice cosas cada vez más absurdas como un lenguaje del poder: somos tan poderosos que podemos dictar leyes a partir de premisas que no se creería un niño de ocho años.
Es más que simple antiintelectualismo populista: en Venezuela la verdad carece de significado, el conocimiento es objeto de sospecha, y la transparencia pública está prohibida en la práctica. Apenas podemos recordar nuestra historia reciente, porque apenas podemos percibirla. Saber algo con certeza en Venezuela es casi imposible por la falta de datos. El Estado omite estadísticas o miente. El acoso a universidades, ONG y think tanks ha demolido su capacidad de investigación. El ecosistema de medios, editoriales y librerías fue devastado por el cambio tecnológico, la censura y la caída del consumo, y con él, sus fondos editoriales y sus archivos. Se han quemado, desvalijado e inundado bibliotecas públicas, mientras la emigración y la muerte dejan huérfanas a las privadas.
Sin embargo, bajo esa oscura ecuación de ruido y silencio, se escribe para resucitar esa memoria que se desmaya de inanición, como alguien que, ante los síntomas de una demencia irreversible, anota todo para no olvidar.
En el corpus que explica la mutación de Venezuela de promesa suramericana a fracaso de fama mundial, lo que más abunda no son los típicos libros de exministros y expresidentes que nos quieren convencer de que todo salió mal porque no les hicimos caso; los políticos venezolanos, salvo pocas excepciones, nunca han creído mucho en el libro. Ese trabajo se ha hecho, sobre todo, en la academia y la calle, dentro y fuera del territorio. Hay decenas de volúmenes colectivos, financiados por organizaciones y universidades, que cuentan cómo se deshicieron las instituciones, el empleo o la seguridad, y cómo rehacer la república. Contienen todos los datos que ha sido posible recoger, y serán semillas para la reconstrucción en la medida en que subsistan en librerías y bibliotecas. Pero además, hay una frondosa literatura sobre esas dimensiones del cambio que no se pueden medir.
Tres libros, entre cientos que se han publicado con diversa fortuna, ilustran la complejidad del esfuerzo intelectual y emocional por registrar, ordenar y preservar esa memoria común amenazada.
En Diario en ruinas, 1998-2017, Ana Teresa Torres revisa los presagios que resultaron ciertos y las conductas de quienes se negaron a ver o a resistir la destrucción, en una bitácora que vibra con una amarga pregunta de la que algunos no nos podemos desprender: ¿se pudo haber evitado? Ese título de esta narradora y ensayista de primer nivel es un gesto de responsabilidad de la intelectual que, como hicieron varios académicos, siente que no puede quedarse callada.
Otra forma de observación directa del presente, con ambición narrativa y apego a los hechos, animó el estallido de un género que nunca había sido tan productivo en Venezuela: la crónica. En El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen en América Latina, Ronna Rísquez no solo reúne todo lo que se sabe, y lo que ella misma averiguó metiéndose en la boca del lobo, sobre la organización criminal que creció bajo la protección del Estado y terminó extendiéndose por el hemisferio, detrás de las columnas de migrantes, sino que dejó un libro que sirve tanto para desmentir el discurso chavista que niega su complicidad en la perversión de la institucionalidad en Venezuela, como el discurso trumpista que instrumenta su populismo xenofóbico al convertir a todo venezolano en sospechoso.
Crece también la crónica que rememora el crepúsculo democrático y documenta el exilio, y la novelas de migración, nueva en la literatura de lo que era un país de acogida. En la celebrada Atrás queda la tierra, Arianna de Sousa García echa mano de todos los aportes de esta bibliografía: incorpora datos, noticias reales, pensamiento y narrativa para transmitir, al hijo que crece en otro lado, la memoria del país del que proviene.
Pese a todo, se sigue escribiendo y publicando más. En las librerías, editoriales, medios y universidades aún activas en Venezuela hay gente transmitiendo lo que ha vivido y haciendo preguntas sobre el futuro. En las todavía débiles redes de la emigración, se trata de difundir en línea lo que ya no sale de las imprentas.
Siempre tendremos tachones, lagunas, leyendas. Nuestro pasado fue mutilado por el autoritarismo, la transición cultural y la mera negligencia. Algo, sin embargo, podremos recomponer. La amnesia no es, no será, total.
|
|
 |
De Sanguinetti a Orsi: China como política de Estado, no como gesto
|
Derecho en pausa, política cruda y moral incierta
Julio María Sanguinetti
|
INISA, militares y el reflejo automático: cuando el debate se sustituye por antimilitarismo infantil
|
Sanguinetti en “Punto Rojo” con Plar Rahola
|
El fallo que equilibra reglas, despeja fantasmas y preserva la seguridad jurídica
|
Interrogatorios policiales a periodistas y la sensatez del Ministro Carlos Negro
|
Oddone, el agro y una economía que sigue esperando el rebote
|
Robert Silva advierte retrocesos educativos
|
Caen relatos y muros, pero...
Luis Hierro López
|
Ética en jaque en el MTSS
Santiago Torres
|
Enero calentito, pero no por el clima
Tomás Laguna
|
Cuando cambia el emisor, cambia el juicio político
Laura Méndez
|
Uruguay ante el mundo fragmentado: el arte de no elegir mal
Juan Carlos Nogueira
|
Elogio a los ricos
Jonás Bergstein
|
Las SS de Jamenei
Eduardo Zalovich
|
Vivienda y gestión: del legado histórico a la innovación integral
Alicia Quagliata
|
Venezuela frente a su futuro: diplomacia, economía y gobernabilidad
Alvaro Valverde Urrutia
|
Cuando las normas ya no protegen
|
La transición tutelada, el chavismo funcional y los intereses de Washington en Venezuela
|
La cúpula comunista negocia su supervivencia: el régimen teme un destino al estilo de Venezuela
|
El crimen de Alex Pretti y el temblor en el ICE
|
Frases Célebres 1067
|
Así si, Así no
|
Pedro Sánchez en el ojo de la tormenta
|
|