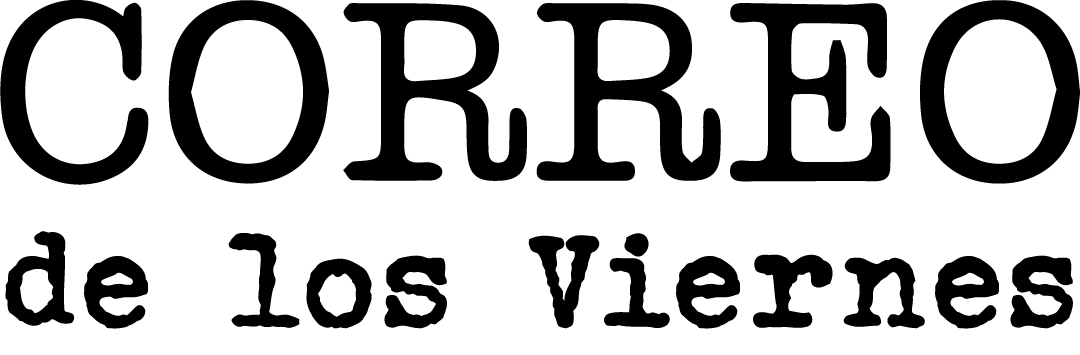Por Susana Toricez
A veces, la pasividad colectiva y el formalismo legal parecen blindar la injusticia. Esta alegoría sobre un edificio y sus vecinos invita a reflexionar sobre los límites de la soberanía, la intervención y la responsabilidad frente a situaciones de violencia prolongada que nadie se anima —o puede— resolver.
Imaginemos un edificio de 20 pisos, con apartamentos comunes y un penthouse que se extiende por los pisos 14 y 15.
En él habita un señor rubio, muy robusto físicamente y poderoso en términos económicos.
También casi todo el edificio sabe que en el piso 8 hay una mujer y tres hijos que padecen todo tipo de violencia por parte del padre.
Desde hace tiempo, los vecinos escuchan insultos, gritos y agresiones de todo tipo.
También se sabe que el hombre los tiene recluidos, no los deja salir a la calle y, además, les raciona la comida.
Y la situación cada vez se agudiza más. Todos los vecinos ven la situación de violencia, pero cuando alguien intenta hacer algo, viene la policía y se va, porque la mujer dice que allí no pasa nada.
Entonces solo queda observar desde lejos.
Al dueño de casa se le ha intimado y reclamado para que pusiera orden a esa situación, pero hace oídos sordos.
También lo ha citado la comisión del edificio por quejas de los vecinos, pero el hombre sigue haciendo lo que quiere, alegando que es su casa y en ella manda él.
Y, por si fuera poco, recibe a diario visitas de personas con apariencia delictiva que dejan mucho que desear.
Es como si el hombre estuviera vinculado a algún tipo de negocio ilícito.
Hasta falsificó una firma donde la señora decía que ella estaba bien y no tenía quejas.
Ha venido la policía; la esposa abre y dice que está todo bien.
Y así como llegan, se van, porque nadie ha denunciado nada.
Aunque, en la práctica, esa misma mujer ni siquiera ha podido llamar al médico para uno de sus hijos cuando necesitó medicación.
Durante largo tiempo, todo el edificio padeció esa situación; todos estaban siempre rodeados de un silencioso miedo.
Ya casi no llegaban los proveedores, por temor a que los hiciera desaparecer y a la violencia que existía en ese apartamento.
Así pasan las semanas, los meses y los años.
Sorpresivamente, un buen día, el corpulento dueño del penthouse se presentó en el apartamento del piso 8 y, cuando el hombre violento abrió la puerta, lo tomó del cuello, le puso los brazos hacia atrás y lo obligó a salir hacia la calle para luego llevarlo a la comisaría, donde hizo la denuncia correspondiente, con lo que logró que finalmente quedara detenido y sometido a la Justicia.
Al regresar al edificio, la familia del delincuente le agradeció con el alma al hombre robusto que los hubiera liberado de aquel padecimiento, y lentamente volvieron a vivir en paz.
También el resto del edificio respiró y pudo descansar.
El vecino del penthouse, muy poderoso él, dejó claro que no le interesaba otra cosa que terminar con la violencia y la injusticia que padecía esa familia y que por eso procedió así.
A partir de ahora, liberados del violento y en calma, cada uno deberá hacerse cargo de sus vidas.
(Cualquier similitud con la situación de algún país caribeño es pura coincidencia).