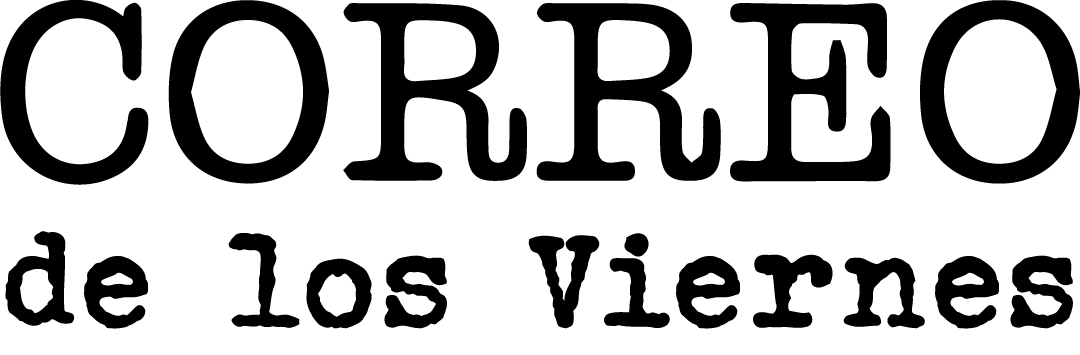Cada 25 de agosto Uruguay celebra con orgullo su Declaratoria de la Independencia, un hito fundamental para la libertad y soberanía de la nación. Esta fecha no es solo un símbolo de emancipación política, sino que encarna la lucha por los valores que definieron al país: el amor por la libertad, el respeto a las instituciones y la voluntad de un pueblo por ser dueño de su destino. Al conmemorarse un nuevo aniversario, volvemos a reproducir un escrito magistral sobre la conmemoración autoría del ex Presidente Julio María Sanguinetti.
Cada 25 de agosto Uruguay celebra con orgullo su Declaratoria de la Independencia, un hito fundamental para la libertad y soberanía de la nación. Esta fecha no es solo un símbolo de emancipación política, sino que encarna la lucha por los valores que definieron al país: el amor por la libertad, el respeto a las instituciones y la voluntad de un pueblo por ser dueño de su destino. Al conmemorarse un nuevo aniversario, volvemos a reproducir un escrito magistral sobre la conmemoración autoría del ex Presidente Julio María Sanguinetti.
El mes de agosto, en Uruguay, marca en rojo el 25 como día de la “Declaratoria de la Independencia”, episodio que se vincula a la historia nuestra tanto como a la argentina y a la brasileña, en aquellos tiempos turbulentos en que se forjaban los nuevos Estados, herederos de la construcción colonial de España y Portugal. Para variar, en nuestros países reaparecen debates históricos mezclados con visiones contemporáneas que, si en ocasiones se contaminan de ribetes de explotación política, también explican mucho de lo que somos y hacemos. Trabajosamente se ha empezado a entender, además, que la historia nacional es parte no solo de la regional sino aun de la universal, como hijos que fuimos de dos grandes imperios.
Para entender nuestra fecha, cabe comenzar el relato recordando que, ocupado Montevideo en 1817 por los portugueses al mando de Carlos Federico Lecor, un Mariscal que habia servido nada menos que como Jefe de División en el ejército de Welington en las guerras napoleónicas de la península ibérica, se hizo muy difícil sobrevivir para Artigas y su gente. Lo hicieron heroicamente en la campaña, hasta que en 1820, masacrados en la batalla de Tacuarembó, marchó Artigas al exilio paraguayo (del que nunca más regresó) y se consolidó una dominación lusitana de una larga década.
Cuando se fue Artigas solo quedaba luchando Fructuoso Rivera, que con su astucia característica pactó con el invasor para que le permitiera mantener una fuerza oriental armada y respetara a los poseedores de tierras. Hizo lo que había hacer: "sacar partido de nuestra misma esclavitud para en tiempo oportuno darle al país su libertad que había perdido y con ella mucha sangre vertida y arruinada casi a los bordes de un riqueza incomparable". Así le escribió a su amigo Julián de Gregorio Espinosa en setiembre de 1826.
Fue ese arrojado paso fundamental para que, cuando su compadre Lavalleja organizara su célebre Cruzada de los 33 Orientales, en 1825, encontrara un aliado ya organizado, no solo con fuerza militar sino con una raigambre popular incuestionable, afianzada en esos años por la protección brindada a los compatriotas.
El hecho es que el 25 de agosto se reunió una Sala de Representantes designados por los cabildos de seis departamentos, y se votaron tres leyes. La primera declara la nulidad de los actos de incorporación a Portugal, Brasil o “cualquier otro poder del universo”. La segunda ley dispone la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata y la tercera que mientras no se incorporaran a las Provincias Unidas, usarían el pabellón tricolor enarbolado para la Cruzada, con la consigna de Libertad o Muerte. El gobierno provisorio de la provincia que de esa situación nace, se lanza a la reconquista. En la batalla del Rincón, el 24 de setiembre, Rivera derrota a los brasileros y los deja casi sin caballadas y el 12 de octubre Lavalleja comanda en Sarandí una victoria trascendente, que dio prueba de la capacidad de los orientales para defender su independencia. Es así que el 24 de octubre, el Congreso Constituyente acepta la reincorporación de la Provincia Oriental. De hecho, era la guerra con Brasil, que la declara formalmente el 10 de diciembre de ese año.
Designado el General Martín Rodríguez Comandante del Ejército Republicano, se incorpora la fuerza oriental al mando de Lavalleja, pero con serios conflictos porque éste reclamaba mantener un grado claro de autonomía militar. Sustituido Rodríguez por Carlos M. Alvear, se inicia una sacrificada campaña, culminada el 20 de febrero de 1827 en la batalla de Ituzaingó, el mayor enfrentamiento del período de la emancipación. Participaron 16 mil hombres. A los brasileños los comandaban el Marqués de Barbacena, un importante hombre de Estado y militar de larga actuación, íntimamente vinculado al Emperador, y José de Abreu Mena Barreto, el Barón de Cerro Largo, que luego de una larga carrera, ya retirado, se ofreció de voluntario y murió en el combate. De nuestro lado, Alvear tuvo que vérseles con un Lavalleja que no le respetó mucho su estrategia, como le pasó también a Barbacena con alguno de los caudillos "gaúchos", que tenían su lógica particular. Ella rechinaba con un ejército brasileño que recogía la tradición imperial; era un ejército europeo, a tal punto que el comando de la infantería lo tenía nada menos que el Mariscal William Beresford, el mismo que había invadido y entregado Buenos Aires, en nombre de Inglaterra, doce años antes. Por eso se le llamó la "batalla de las desobediencias" y si bien fue un triunfo en el campo de batalla, no volcó las acciones de modo decisivo.
Ambos gobiernos, exhaustos por la guerra, aceptaron una mediación británica, entrándose en una situación de estancamiento, de la que no se salía. Rivadavia intentó la paz y su Ministro García firmó una convención en que las Provincias Unidas renunciaban a la "Cisplatina", lo que motivó tal escándalo en Buenos Aires que derrumbó al gobierno. Asume Dorrego y nuevamente la genialidad de Rivera da vuelta el tablero, cuando en abril de 1828 se lanza en solitario a la conquista de las Misiones. Solo le apoyó Estanislao López porque Lavalleja, al frente de la Provincia y del Ejército, se opuso frontalmente, le declaró traidor y lo mandó perseguir. En veinte días Rivera liberó las Misiones, armó gobiernos locales y produjo un generalizado temor en el Brasil. El Presidente de la Provincia de San Pedro le escribe al Vizconde de La Laguna: "La audacia de Fructuoso; el terror que ha encendido; su súbita invasión; su aparente moderación; la prédica revolucionaria que usa; el conocimiento que tiene de toda nuestra gente, la posición que ocupa, todo lo torna un enemigo peligrosísimo", añadiéndole, al Ministro Barrozo: "la Provincia se perderá infaliblemente si su Majestad el Emperador no viniese rápidamente".
Ante este éxito, Dorrego intentó retroceder en las negociaciones que llevaban en Río de Janeiro Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, pero éstos le dijeron claramente que ya era tarde y que el precio de la paz era la devolución de las Misiones y la independencia de la Provincia Oriental. Así, finalmente, se firma en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz, cuyo canje de ratificaciones se realiza el 4 de octubre en Montevideo, instalándose el primer gobierno oriental. Esta fecha integró el primer calendario cívico del país, en 1834, junto al 18 de julio, jura de la primera Constitución; el 25 de mayo, inicio de la revolución; y el 20 de febrero, la batalla de Ituzaingó. Así juzgaba su corta historia la primera legislatura uruguaya. De esas cuatro fechas, solo sobrevive hoy la del 18 de julio. Y en San José, solamente la del 4 de octubre, la real independencia, por inspiración de un historiador maragato, Agustín Caputi. Como se observa, en aquel entonces no figuraba esta que luego se definió como de "la independencia". Pasada esa primera generación de hombres públicos, en 1860 se declaró como fecha principal el 25 de agosto, conservando todavía la del 25 de mayo y, naturalmente, la del 18 de julio.
La fecha del 4 de octubre ha desaparecido por una suerte de mala conciencia nacional, al juzgarse que nuestra independencia nace de un acuerdo entre Argentina y Brasil, del que los orientales no éramos parte. La verdad es que nuestra representación la asumía el gobierno de Buenos Aires en nombre de todas las provincias. Y ese acuerdo marca la real configuración independiente del Uruguay tal cual lo conocemos hoy. Por cierto, Rivera no estuvo de acuerdo en entregar las Misiones y exclamó: "¡Qué gloria le han robado a la República Argentina!", pero no tuvo otro remedio que acatar lo acordado.
A partir de esos hechos vienen las interpretaciones. Una muy difundida es que el Uruguay es un invento inglés, por la mediación de Lord Ponsomby. La verdad es que a Inglaterra le interesaba la paz para comerciar y por eso mismo aceptaba cualquier solución, como aceptó incluso la de la Misión García, que dejaba la provincia en manos del Imperio. Pero lo más relevante es que en todo ese proceso había nacido una irrenunciable nacionalidad oriental, sostenida en los campos de batalla en 1815 frente al gobierno de Buenos Aires y luego ante Portugal y Brasil hasta 1820 y, más tarde, en 1825. Fueron 17 años de heroica lucha. Los ingleses no estaban el 24 de setiembre de 1825 en Rincón, cuando Rivera desparrama a los brasileños y los deja con pocas caballadas; como tampoco estaban el 12 de octubre, en que Lavalleja comandó a Rivera, Zufriategui y Oribe, en las tres alas de su ejército. De modo que la intervención británica fue la partera pero de una larga gestación.
Esa autodeterminación no negaba el proyecto confederal artiguista, que se había definido claramente en esos términos -"confederación"- de modo que se reservaba la soberanía particular, solo delegando la conducción militar y la representación exterior. Esa idea fue la que fracasó porque en Buenos Aires nunca se aceptó esa autonomía, al punto que desde el primer momento se pretendió disolver el ejército oriental y fue ese un conflicto constante a lo largo de todo el período.
Se dice hoy, por otros autores, que el resultado final pudo haber sido distinto y es verdad. Pero los hechos son los hechos y no fue casualidad, como decimos. Hay una larga forja que desemboca en esa independencia, que en rigor aceptaron a regañadientes tanto Buenos Aires como Río de Janeiro, pensando en el fondo que era algo provisorio. Por el contrario, esa independencia se consolidó con instituciones válidas para la época y una soberanía, que aun puesta a prueba por uno y otro vecino, permitió al Uruguay preservarse como Estado. Dos siglos después no se puede desconocer su éxito en una construcción republicana sólida y el desarrollo de una sociedad que, aun con los límites propios de nuestra América Latina, muestra la mejor distribución del ingreso en la región y un sistema avanzado de protección social. Una democracia ejemplar, en fin, que solo se explica por este largo periplo y los ideales definidos tempranamente en las Instrucciones de 1813.